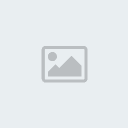
Era el sitio del barrio donde acudía más gente, más que al hipermercado o la frutería de don Aníbal, o la tiendita de la Gladys en la que siempre uno se salvaba de encontrar el botón perdido o el hilo del color de la blusa reformada de la abuela, de un raro tono ya desteñido e imposible de encontrar en otro lado.
Pero “La pulguita” era otra cosa, delicia para los plomeros llamados por la urgencia de alguna vecina ante una pérdida imprevista o una cañería en estado de desastre, auxilio para los maridos en fin de semana cuando la patrona reclamaba que le pintara ese mueble que reclamaba barniz o algún desperfecto eléctrico que se posponía hasta que llegaba el día en que la cosa no daba para más. Y eso sucedía casi siempre un domingo a la tarde, como suele suceder. La ley de Murphy "rara perversidad de los objetos inanimados".
Su dueña era como la madama de ese habitáculo reciclado caseramente pero que milagrosamente escondía el tesoro perfecto ante la búsqueda solicitada.
El negocio había comenzado por casualidad. Una tarde que Rosa había dedicado a hacer las cuentas, supo que los números por más que se acomodaran no daban para más, estaba al borde de la quiebra.
Con su magra jubilación y la pensión de ese marido que se fue como vino, sin pena ni gloria su estado financiero era insostenible.
Su casa era un depósito de años de vida de familia, seguía viviendo en la casa de sus padres, el mecánico y la partera sin título que fue su madre, la comadrona del barrio.
Su esposo había sido un “arreglatutti” que servía tanto para un cable en corto como para la heladera o lavarropas del vecino que dejaba de golpe de funcionar, ante la mujer azorada o la heladera llena de alimentos y a punto de descongelar que con sus naturales conocimientos José dejaba funcionando. Los vecinos sin efectivo le pagaban a los tumbos pero entraba algo de dinero a la casa como para una decente comida y recibían a veces el pago en especias, ropa en desuso o muebles que se cambiaban.
Los regalos habían sido una parte importante de su vida. Su madre los recibía de las parturientas agradecidas y su padre de los dueños de autos que se arreglaban indefectiblemente en el taller del Cholo, el finado. De niña vestía bien y gracias a la generosidad y satisfacción de los vecinos de Villa santa Rita.
Esa tarde Rosa recorrió la enorme casona destruida donde vivía sola con sus cinco gatos. Su recorrido comenzó por el taller de papá, lleno de repuestos de autos, chapas, carburadores y otros elementos que no tenía la menor idea qué eran, después el desvencijado comedor lleno de polvo con porcelana y en una vieja cómoda descubrió cientos de paquetitos con adornos, tarjetas, ropa interior, lencería, ropa de cama y artículos varios. Los regalos de Doña Elisa, abiertos y cuidadosamente vueltos a envolver.
Y en el cuarto del fondo canillas, cables, herramientas viejas y oxidadas y otros elementos al que no podría titular pero útiles pensó, seguramente alguien los puede necesitar. Y en la pieza de arriba maderas, muebles desvencijados, pinceles, persianas viejas, en fin de todo un poco.
Su mente comenzó a trabajar aceleradamente, cómo poner en venta toda esa basura que podía salvarla del naufragio. Imposible clasificarla sola, desconocía muchos de esos elementos, pero se acordó de Don Juan, su vecino que hacía años le arrastraba el ala. Se arregló, se perfumó y se animó a tocarle el timbre.
Él apareció con su sonrisa de buen hombre que no pierde las esperanzas de conquista.
Y lo que la mujer se propuso fue realidad, desocuparon el garaje de la entrada, Don Juan lo pintó y con las maderas hicieron estantes donde clasificaron la mercadería por categorías. Ese trabajo llevó más de un mes y ya se había hecho costumbre la cena en compañía y al alba seguir con el trabajo.
La última tarea fue el cartel pintado prolijamente por Rosa :
“La pulguita”
“Donde se encuentra de todo”
El negocio fue un éxito y Rosa puso en marcha ese sueño con ahínco y sin vacilar.
Con el plus maravilloso de tener a un buen hombre en su cama y en su mesa.
Lili Frezza
